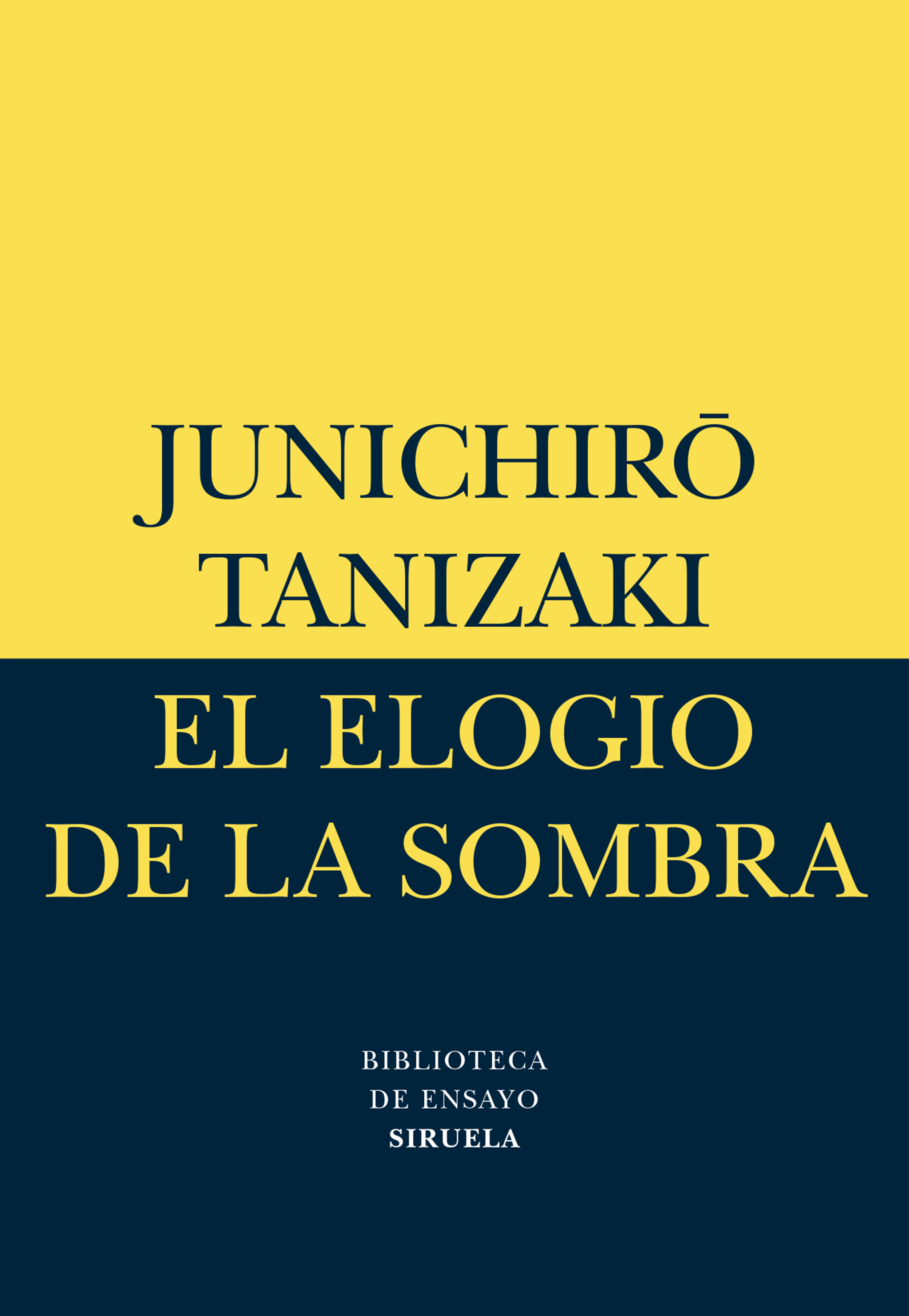Bueno, dejemos aparte el cinismo. No me ha gustado Taipéi. Lo tenía en casa y como estoy leyendo todo pues le llegó su turno, solo porque era lo suficientemente corto y lo suficientemente largo para durar cuatro días. Cuenta la historia de Paul, 26, escritor (de éxito) afincado en Nueva York donde se dedica a consumir cantidades ingentes de drogas tipo Adderall, ir a eventos para encontrar parejas potenciales, amigos temporales, etc, y a "trabajar en sus cosas" en su MacBook. La trama tampoco da mucho de sí, es cierto que yo no conecto o no suelo conectar con las narrativas de drogadicción, sobre todo cuando lo que se describe es un uso recreativo (o sea, hay un claro problema de abuso de sustancias, pero la forma en la que se narra... beh, me da igual), pero la primera mitad de la novela cuesta mucho distinguirla, salvando las distancias, de algo tipo Sexo en Nueva York. Hacia la segunda mitad la cosa cambia, aumentan las interacciones sociales y ya se convierte, definitivamente, en algo lleno de diálogos inconexos y episodios absurdos fruto de la droga. Entretenido, por supuesto, pero nada más.
Parece evidente también que hay mucho de Tao Lin en Paul, aunque yo no sé gran cosa del escritor, pero por la descripción del personaje, su patetismo profundo, la condescendencia con la que el narrador lo trata, diría que es una suerte de texto testimonial, de manifiesto de una vida en la que la intelectualidad tendría que dar una pátina de ¿interés, limpieza, profundad? a lo narrado. Pero ya os digo que yo conecto 0. Conozco por lo menos a cinco personas en la vida real que son exactamente igual que Paul, y cuatro ya están cancelados. Supongo que uno de los grandes triunfos de la alt-lit fue dar voz a una generación de jóvenes hastiados, plenos de ennui, que se vieron muy representados en esta estética plagada de referencias a drogas, marcas, tiendas de comida y restaurantes, pero también palabras de internet (zip, gif, blog). Yo soy joven y estoy hastiada pero como nunca lo he estado de esa manera y no soy una intelectual pues ni conecto, ni me representa, ni me ha hecho reflexionar... No sé. Siento que a lo mejor de haber leído la novela con veintidós años a lo mejor habría simpatizado más con lo perdidos que están los personajes; ahora con casi treinta (nooooooooooo... perdón, es que me tengo que acostumbrar) que ni salgo y ahogo mis penas en correr largas distancias, pues qué queréis que os diga, se me queda muy lejos.
Así que, descartado todo el asunto estético-temático, quedaría el estilo. Iniciaré diciendo que sospecho que la traducción le hace flaco favor al libro, pero que pese a todo en ella me debo basar porque es lo que he leído. Aquí abundan las frases largas, los incisos y las subordinadas constantes, los virajes constantes de escenario, momento, sin previo aviso, y las reflexiones insertas en los párrafos. La característica más llamativa es que la mitad de las cosas que dicen los personajes Lin las coloca entre comillas (latinas en español) dentro de párrafo, a modo de estilo indirecto, pero solo palabras o sintagmas sueltos. Sueno lunática, ok, os dejo un fragmento:
Erin se echó a reír y dijo que a ella se le había ocurrido «ventana emergente» porque «había salido por la puerta», y se abrazaron y se pusieron a saltar repetidamente como si de un único cuerpo se trataran, dando algunos giros y diciendo «lo hicimos» de vez en cuando. De repente Paul echó a correr hacia el aparcamiento formando un arco muy abierto que, por acción de la fuerza centrípeta, terminó describiendo una curva en dirección al coche de alquiler y acelerando a una velocidad que en esos momentos de su vida resultaba inusitadamente elevada pero quedaba lejos de la máxima, antes de ir aminorando la marcha al aproximarse a la puerta del copiloto –y, sabedor de que no iba a colisionar con el coche, brevemente consciente del control que podía ejercer sobre su cuerpo– hasta detenerse.
(Por cierto, en este párrafo había una errata, que como siempre en las ediciones de Alpha Decay, abundan). He elegido un párrafo aleatorio con casi todos los elementos que menciono antes, pero me parece representativo de por qué no me gusta el estilo. Para empezar, los fragmentos entrecomillados: al elegir solo palabras o segmentos de lo que se dice, es inevitable leerlo como si el narrador estuviera poniendo los ojos en blanco, como si le pareciera una chorrada. Después, la prosa en general resulta fácil de leer, no son oraciones complejas ni mucho menos, pero dios mío, toda esa recua de reflexiones, todas orbitando en torno a la tecnología, la vida moderna, pero sin decir nada demasiado denso ni demasiado comprometedor, y por supuesto sin un tono ni elegante, ni elevado, ni nada. Lo que pretende ser muy rompedor y "de una visión implacable" como dice la contra no es más que la muy neta y desapegada descripción de una miríada de reflexiones, en su mayoría generadas por el consumo de drogas, por lo tanto inconexas, incongruentes, aunque haya imágenes potentes e interesantes. Se habla mucho del "no estilo" que menciono más arriba, que es una decisión estilística como cualquier otra, aséptica, que creo que Tao Lin hace bien, pero que yo como lectora no disfruto. Es obvio que es en opinión de muchos "la mejor manera de reflejar el confuso y horripilante siglo XXI" y por eso lo pegó tanto, pero ¡no estoy de acuerdo! ¿Habéis leído Patos, Newburyport? ¡Siempre hay una manera más ostentosa o fragmentaria o grandilocuente o extravagante de reflejar el confuso y horripilante siglo XXI!
No creo que todo sea malo porque a fin de cuentas terminé de leer la novela: he decidido asentarme en un "no me gustó nada" después de, durante las primeras treinta-cincuenta páginas, pensar "dios mío, odio esto". Es cierto que cuando te haces al estilo y a la monotonía, todo adquiere un tono un tanto hipnótico, una cadencia relajante. Tanto la facilidad de lectura como las infinitas secuencias rocambolescas le benefician como lectura rápida, pero yo no creo que haya mucho debajo de esa capa superior. Tengo Richard Yates en casa, que es más corto y más polémico, pero puede que me anime con él en algún momento, por cerrar el momento Tao Lin del todo.
Por cierto, en castellano, Taipéi está descatalogado. ¡Vaya cómo tratan las editoriales españolas a los grandes libros!